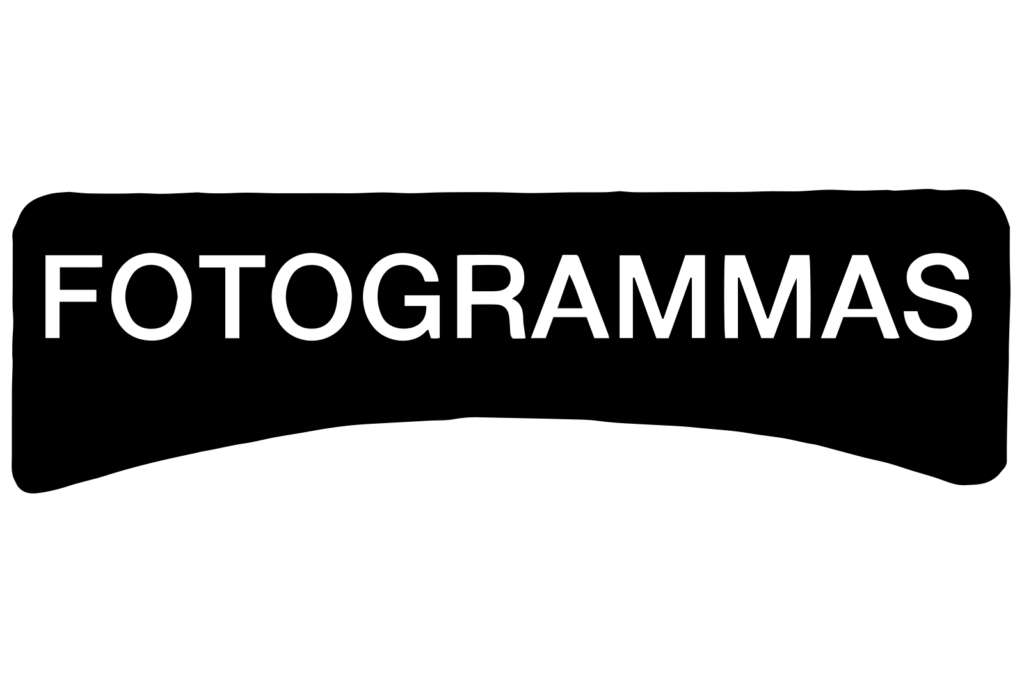Verónica Murgía (México, 1960) estudió historia en la UNAM, es maestra de literatura, traductora y ha publicado varios libros para niños y jóvenes, algunos traducidos al alemán. También cursó de manera parcial el programa de artes plásticas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, y aunque llegó a considerar la pintura como vocación, la ilustración se convirtió en algo secundario superado por la escritura, la cual ejerce desde los 28 años.
Ha sido conductora del programa “Desde acá los chilangos” de Radio Educación; participante de un programa de apoyo a los niños de comunidades indígenas de Oaxaca, Yucatán y Sonora; articulista de Etcétera, Laberinto Urbano, La Jornada Semanal (en la que, desde el año 2000, mantiene la columna titulada “Las rayas de la cebra”), y Origina; profesora de literatura para niños en la SOGEM. Su novela Auliya ha sido traducida al alemán y al portugués y El fuego verde al alemán. Becaria del FONCA, 1993. Miembro del SNCA desde 2001. Premio Nacional de Cuento para Niños Juan de la Cabada 1990 por Historia y aventuras de Taté el mago y Clarisel la cuentera. En 2005 el Banco del Libro de Venezuela declaró a Auliya como uno de los mejores libros del año; distinción para la traducción alemana entre los finalistas del Concurso Bianual de Literatura Fantástica en la ciudad de Hamelin. Premio de Literatura Juvenil Gran Angular en 2013, otorgado por Ediciones SM, por la novela Loba.
La Chamarra marciana
Se dice mucho que la internet —como si fuera un ente con cerebro, un cerebro mucho más capacitado para concentrarse que el de sus millones de usuarios— sabe todo de nosotros. No sólo lo que cada internauta revela voluntariamente sobre sus filias, fobias, dietas, amores y aspiraciones. No. Muuucho más.
Entiendo que lo que mejor “sabe”, es por dónde engancharnos para 1) gastar, 2) pelear y 3)… votar. Es como un súper servicio secreto de una mega potencia híper metiche. El sueño de la Inquisición, de los comités religiosos de Irán, de Franco, de Stalin, de la Stasi, de todos los tiranos que el mundo ha visto, es, ahora una realidad disfrazada de inofensiva comunicación con el mundo.
El ciudadano medio y algunos seres muy por debajo de la media humana, ponen todo en sus redes. Hasta sus delitos, pero esa es harina de un costal que no abriré ahora.
Este hecho, como no tengo redes sociales, me inspiraba una actitud casi científica, hasta que comprobé que la internet tal vez no sabe todo, pero que los algoritmos sí registran en qué rumbos anda uno perdiendo el tiempo y cómo explotar nuestro ocio.
Primero, descubrí el Pinterest. Me convertí en seguidora de coleccionistas de imágenes de la Edad Media: me paso horas mirando gárgolas, escultores, espadas y armaduras, catedrales, marginalia, joyería, libros de horas, hallazgos arqueológicos, etcétera. He reunido mis propios tableros y entre los santos, las reliquias y los emplomados, hay uno dedicado al tipo de ropa que me gusta: la extraña.
Negra (fui la única niña de negro en la graduación de la primaria), un poco andrógina, sin estampados. Así, desde chica. Me gustan las sotanas, las túnicas budistas, las capas largas, los sacos como del Sargento Pimienta y el traje de Batman (he pensado mucho en por qué los súper héroes traen el calzón por fuera y he concluido que van así para no resaltar los genitales).
Sé que en la elección de la ropa intervienen códigos, imposiciones culturales, las ideas sobre uno mismo, la edad, la clase social y los intereses. La ropa que elegimos nos identifica como parte de un grupo. Sobre este asunto, a primera vista tan frívolo, han escrito Pierre Bordieu, Roland Barthes, Diana Crane y Gilles Lipovetski.
He leído y las conclusiones me han resultado fascinantes. Hay un libro escrito por la sicóloga Jennifer Baumgarten titulado Eres lo que te pones. Este libro, que supongo necesitaría una adaptación según el país, Baumgarten afirma que puede sicoanalizar a cualquier mujer a través del contenido de su clóset. Es una perogrullada. No se necesita ser sicólogo para darse cuenta de que una señora cincuentona con minifalda, medias de red, tacones y escote tiene 1) problemas con la edad o 2) busca pareja. No comunica lo mismo una mujer que trae falda rosa, mocasines, medias y suetercito blanco, que quien usa jeans, camisa blanca, botas y cola de caballo.
Un ejemplo a bote pronto: Josefina Vázquez Mota no se arregla como se vestía Elba Esther Gordillo, aunque, ojo, las bolsas que traían sí eran de las mismas marcas y los mismos estratosféricos precios. Las dos se teñían el pelo: Vázquez Mota de castaño con luces rubias en el frente, mientras Gordillo se teñía todo el pelo de güero.
Vázquez Mota eligió hacerse pasar por una señora discreta, moderna y rica; Gordillo por un señora rica, rica y… rica. Más millonaria que Rico Mac Pato. Lo sexual en ambas era secundario, al menos en estos últimos años en los que sus imágenes fueron tan ubicuas. De la ahora muy vista Layda Sansores no puedo decir nada. En mi modesta opinión, esta política ya rebasó cualquier parámetro. Su look es tan hiperbólico, tan opulento y desquiciado, que cuando miro sus fotos me deprimo. Usa las mismas joyas, bolsas y ropa carísimas que Godrillo y Vázquez Mota, pero hay algo en sus cirugías que ya rebasó, incluso, a la celebérrima “Maestra”. Sansores ha restirado, botoxeado, inflado, pintado y Photoshopeado los cánones hasta dejarlos convertidos en una ruina rarísima.
Pero de vuelta a mi asunto de la internet: en mi tablero de ropa de Pinterest casi todo es de los diseñadores japoneses Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto. Dramática, extraña, casi toda negra, de proporciones inusuales y cara como un Ferrari. Yamamoto trabajó de cerca con Pina Bausch, lo cual añade a mi admiración. Soy su fan desde la década de los ochenta, cuando ellos eran los únicos que no proponían ropa roja, botones dorados, hombreras de pachuco y jeans con forma de chile relleno. Son rarísimos. No sé dónde leí que Kawakubo, quien dirige la casa Comme des Garçons, mostró la ropa haciéndola flotar río abajo por el Sena mientras los espectadores se asomaban por el Puente de las Artes. Me pareció muy poético. El examen para formar parte de ese atelier consiste en hablar horas con la directora y luego hacer una camisa blanca.
Y bueno, un día de éstos estaba yo contestando un mail cuando en el cintillo de la izquierda de mi correo apareció un anuncio que me ofrecía una chamarra usada de Comme des Garçons por un precio a mi alcance. ¡Y de mi talla! ¿Cómo? ¿Quién les dijo? Google sabe todo. Qué barbaridad.
La compré. Trémula, la saqué de la caja. La desabotoné, asomé la cabeza por arriba, metí los brazos en las mangas y sentí que me ahogaba. Picaba y parecía el paracaídas de una araña.
Tenía ojales a los costados y la parte de abajo era un pantalón de hombre al revés. Eso no se veía en la foto del anuncio. La puse en el suelo y me acosté encima. Mi marido me auxilió: “Mete la mano por ahí, pérame y te paso la manga por acá”. Por fin, logramos que me cubriera de forma más o menos normal. Tiré de los bordes y me miré en el espejo. Estaba idéntica a Ricardo III. La chamarra tenía una bolsa de seda negra en forma de joroba en medio de los omóplatos. Muy, supongo, experimental, pero de experimento del Dr. Frankestein.
Mi marido se moría de risa (yo antes lo había convencido de que era ropa rara, pero que de una forma ajena, bella). Me esforcé por levantar los brazos por arriba de mi cabeza y me dolió el hombro. La devolví y los vendedores ni chistaron.
Si la ropa que nos gusta revela algo verdadero de nosotros, yo no sé qué dice de mí la chamarra. ¿Que no sé ni dónde meter la cabeza? Esa es la pura verdad.
Fotos: © Barry Domínguez