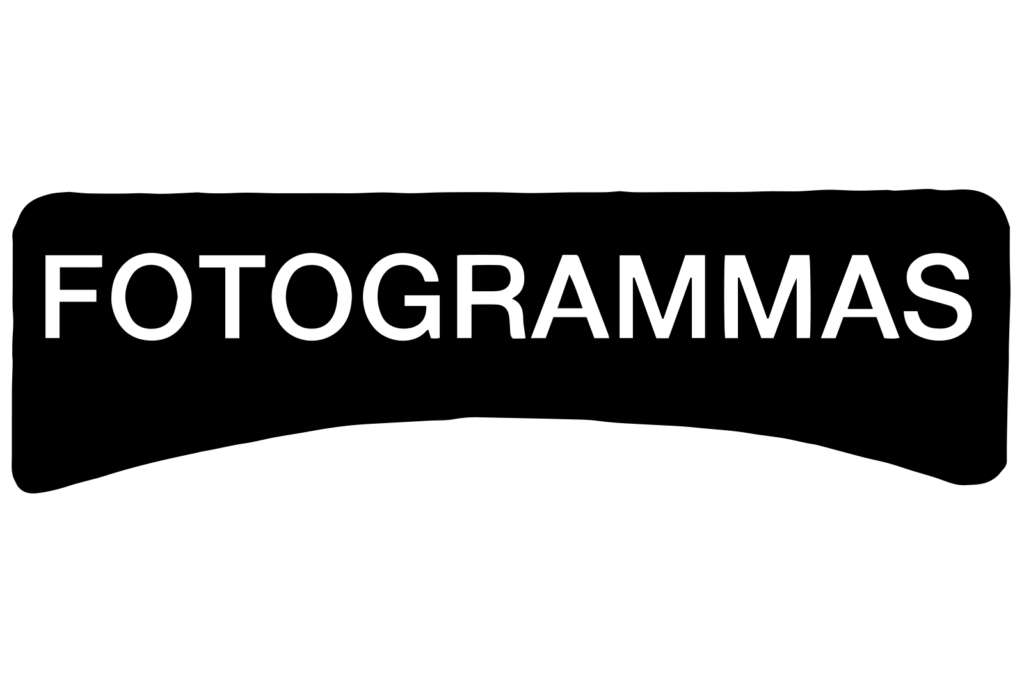Cristina Liceaga (Ciudad de México, 1974). Estudió Ciencias de la Comunicación y una maestría en Análisis Político y Medios de Información. Fue finalista del premio italiano de periodismo Claudio Accardi 2009 y ganadora del tercer lugar del primer Premio de Cuento Corto de la Editorial Endira (2014)- Punto de quiebre (Acribus 2016) fue su primera novela. Infestados (Libros del Marques, 2021) es su segunda novela. Cuentos suyos aparecen en diversas antologías. Actualmente es editora del sitio web EscritorasMx (www.escritoras.mx), que difunde la literatura mexicana escrita por mujeres y miembro del comité de organización de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas (FENALEM)
Infestados
Primer Capítulo
PRELUDIO CIRCULAR
Estás ahí. Partida en cachos.
Rubia infinita.
Rota.
El barullo entorno a ti va creciendo. El humo de los sahumerios va cubriendo el pequeño espacio junto al altar en el que te encuentras, rodeada de vírgenes y santos sangrantes; como tú.
Un sacerdote se acerca y te rocía agua bendita. Les rocía agua bendita. No, no estás sola. Junto a ti está él. A quien quisiste salvar de la maldición de ser un infestado.
Sabes que hiciste bien.
La gente sigue acercándose. Ves algunos flashes sobre tu cara, sobre su cuerpo. Hablan. Hacen conjeturas. Te juzgan.
Te hartas. Es mejor que te pierdas en la obscuridad que comienza a rodearte y olvides todo: el ser una infestada, las culpas provocadas por tus pecados, las palabras de los que te acusaban de no querer curarte; como si tu enfermedad pudiera aliviarse con sólo cerrar los ojos y desearlo.
Sí, es mejor perderse en las sombras de los monjes con capucha que te persiguen. Pero antes necesitas abrirte y recordar tu historia, contarla como si no fueras tú, en tercera persona. Tal vez así comprendas la tristeza infinita anidada en tu corazón desde que eras una niña.
Tal vez así entiendan los otros y no juzguen a la ligera. Tal vez así entendamos esas historias de infestados.
RETRATOS EN BLANCO Y NEGRO
I
SUSANA LÓPEZ JÁUREGUI
Su camino está cubierto de gris. Caminar no ha sido fácil; ha sido una carrera de obstáculos en la que jamás ha ganado, en la que el vestido que lleva puesto se ha enredado constantemente en la madera carcomida de su infancia, de su adolescencia, de su dañada relación con Toño.
Susana López Jáuregui, flaca y silenciosa, ligera como las palabras que olvidó pronunciar. La rubia de Arandas que vivió la vida sin su madre, sin su hermano, la que creció a la sombra triste del padre.
La aspirante a escritora que jamás fue porque conoció a Toño, y Toño le dibujó el cielo a dos manos hasta pintarle el cuerpo de un azul tan profundo que con el paso de los años se volvió mierda.
Susana López Jáuregui, diminuta, perdida, tendida en posición fetal sobre hierba regada con chapopote, a la que sólo tuvo acceso Santiago, el primo, el cómplice, el mago-salvador, el único capaz de limpiarle las penas con trapos impregnados de tíner.
Santiago Jáuregui, el incondicional; el que era como ella. El infestado.
II
SANTIAGO JÁUREGUI
El mal los persigue.
Es algo inherente a los Jáuregui.
Lo supo desde niño, cuando percibía la cojera de su padre al amanecer, sobre la alfombra; acechándolo.
Mientras Santiago sorbía el jugo de naranja del desayuno, Jorge aparecía alto, imponente, apoyado sobre el bastón con la empuñadora de gárgolas negras y frías. El rostro enjuto de su padre escupía regaños que caían sobre la bata de rayas cafés que apestaba a humedad. Babeante, Jorge daba la media vuelta y desaparecía. El niño no lo volvía a ver hasta el día siguiente antes de ir a la escuela; jamás los sábados, a veces los domingos.
Santiago pasó la mitad de la infancia adherido a la sonrisa de su madre, quien trataba de mitigar su tristeza con paseos al zoológico y reuniones con familiares maternos en los que el niño apenas se reconocía. Así que decidió encerrarse en sí mismo.
Luego llegó Susana, y Santiago se identificó con ella. Era rubia y pequeña, como él; con la melancolía de los Jáuregui. Desde que Santiago lo descubrió, supo que era una tristeza como la suya, como su forma de andar por ahí.
Con el tiempo, Santiago entendió que los Jáuregui estaban enfermos.
Todos: Susana, él; Lucía, la madre de ella; Jorge, el padre de él.
Eran desorden eterno.
Infestados.
Pero Santiago transformó la melancolía en arte, y Susana sólo construyó edificios ardientes de caos.
Da igual. Ya todo da igual.
Los dos han llegado a su punto de quiebre.
ARANDAS BAJO LA NIEVE
Arandas cae en una lluvia infinita.
Mi corazón cubierto de nieve.
16 de marzo de 1989
De los diarios de Susana
I
Sábanas grises bajo un cielo infestado. Esa fue la infancia de Santiago: minusválida, acartonada, torpe.
Jorge, el padre de Santiago, era como un carbón roto que manchaba a los demás. Carmen, su esposa, quiso ser su danzón, pero sólo fue el réquiem del funeral llamado Jorge. Cuando Carmen se dio cuenta, recogió sus instrumentos y se largó a otra parte, a hacer la fiesta que su marido le negó ser.
Santiago siempre estuvo en medio, dibujando su tristeza en los cientos de cuadernos que la madre le compró al descubrir que tenía inquietudes artísticas.
Por las tardes, Santiago pintaba figuras de color gris mientras añoraba el verano y el azul metálico que envolvía al río como brasas.
El río de Santiago y Susana.
El río donde eran felices.
Carmen y Santiago salían de la ciudad a principios de julio, cargados con ropa suficiente para pasar dos meses en el rancho de Arandas de los Jáuregui, donde Fernando, el padre de Susana, cultivaba agave que vendía a una fábrica productora de tequila.
Jorge nunca iba. Decía que tenía trabajo, que en verano el despacho de contadores no se daba abasto porque la mitad del personal estaba de vacaciones. A Santiago jamás le importó; era una forma de librarse de su padre, de convertir su cielo de sábanas grises en uno recién inventado, diáfano, pintado de malva.
Llegaban a mediodía con el polvo adherido al retrovisor del Mustang; las llantas levantaban partículas terrosas entre las que apenas se distinguía la casa grande. Mientras se acercaban, Susana se iba clarificando por la luz del cénit que moldeaba su tesitura color miel. Primero aparecía su mano; luego, su camiseta de Snoppy; después, su cabello recto; y al final, su frente clara y amplia, bajo la cual brillaba el sol que iluminaba su boca.
Al verlos, Susana ondeaba los brazos en señal de saludo y salía corriendo hacia ellos para ayudarles a cargar las maletas. Entre risas, Susana y Santiago las aventaban sobre la cama del cuarto azul y se iban a disfrutar del verano.
Casi todas las mañanas caminaban hacia el río que estaba a las afueras del pueblo. Agazapados sobre lianas, saltaban de árbol en árbol para dejarse caer en el agua fría, en calzones, tiritando, con la voz de sus madres llamándoles la atención.
Paseaban en bicicleta y bordeaban los sembradíos de agave, rozándolos, jugando a esconderse detrás de sus pencas.
Por las tardes, Susana y Santiago caminaban hacia el final del día, hacia las nubes como de algodón quemado.
Los domingos los obligaban a ir a misa en catedral, lo que soportaban a cambio de la promesa de conos de nieve y el permiso para montar a caballo.
Felicidad simple hasta que Santiago, bronceado y quejoso, regresaba a México a soportar a su padre.
A Susana la felicidad le duró un poco más. Hasta que nació Juan, su hermano
II
El ruido de la porcelana al caer fracturó sus yemas. Con voz ahogada, Susana llamó a su madre, pero ésta no contestó. Praje apareció en su lugar. El rebozo se esparcía sobre el huipil de colores, tapando la mitad de su trenza blanca. La nana la abrazó, besó sus dedos, canturreó oraciones para ahuyentar el dolor. La niña siguió llorando: quería a su madre.
─Susi, no puede venir. Está con el bebé.
Susana salió corriendo. Se acercó de puntillas al cuarto en penumbras. Estaban ahí, bordeados de silencio. El bebé mordía el pecho de Lucía, quien miraba al Cristo negro que pendía sobre la cabecera de latón.
Susana caminó hacia a su madre, quien apenas la volteó a ver.
Desde el nacimiento de Juan, Lucía se había desdibujado. Juan había llegado un día lluvioso de octubre. Era un bebé de piel cobalto. Apenas parecía estar ahí. Veía todo con sus ojos verdes, como los de Fernando, su padre.
Al poco tiempo, le descubrieron un problema en el corazón. El aura festiva de su madre se tornó gris. Fernando trajo de Guadalajara a los mejores médicos. No había mucho por hacer, tenían que operar a Juan.
Tenían que cuidarlo.
Vigilar su respiración.
III
Susana dio vueltas, el mundo giró. Con las manos, atrapó sus recuerdos. Estaban hechos de polvo.
Imagen primera.
La madre está vestida de blanco. El sol dibuja su boca, de sus labios salen esferas de luz transparentes; dentro, llueven palabras que, al juntarlas, forman un “siempre te cuidaré”.
Susana siguió girando. Era agua, luz, humedad que se erguía.
Segunda imagen.
La brisa revienta contra el mar azul. Susana y su madre construyen figuras de arena. Al atardecer, se pierden entre olas transparentes. Cientos de peces flotan a contraluz. La niña busca asirlos, pero se escurren entre sus dedos. Lucía ríe. Le promete que en Arandas le comprará la pecera más grande.
Siguió girando. Las imágenes chocaron contra sus nudillos, se deslizaron entre ellos.
Tercera imagen. Última.
Susana está frente al espejo. Pinta sus ojos de azul. Mancha el tocador con los polvos de Lucía. La madre no la reprende. Sólo sonríe. Mientras la besa, le dice que es su pequeña Micomicona.
La niña siguió girando.
Hasta tropezar.
Hasta doblarse.
Susana cayó junto a las escaleras del patio hecha un ovillo. La nana la encontró sobre las baldosas, cubierta de sangre. Rezando Aves Marías, Praje corrió al cuarto de su patrona, quien escuchaba en silencio la respiración tenue de Juan. Aunque sabía que no podía separarse del niño, corrió a ayudar a su hija.
IV
La sangre brotó de la frente de Susana, pintó la almohada con manchas oscuras e irregulares que se extendieron sobre el pelo de Lucía. Esta le limpió las lágrimas con un pañuelo amarillo y tomó la mano de su hija mientras el doctor le saturaba la herida.
La nana insistió en curar a la niña con métodos antiguos. De santos. Vírgenes. Hierbas.
Lucía se negó y comenzó a cantar.
La voz le salió descosida.
Al escuchar la tristeza de su madre, Susana tuvo miedo.
Lucía debió hacerse la fuerte.
A pesar de la enfermedad de Juan.
De hablar poco con el marido.
De su hija descalabrada.
La abrazó y le dijo que siempre estaría a su lado. Que junto a ella no tendría nada que temer. Que ella era su todo. Que las cosas volverían a ser como antes del nacimiento de Juan.
Después acarició el pelo de su hija hasta que la niña cayó en un sueño profundo. Infestado de pesadillas.
V
Arandas estaba cubierto de niebla. Monjes con capucha color ocre caminaban despacio cargando sobre sus hombros un altar de la virgen de San Juan de los Lagos.
Desde la acera de la calle principal, Susana, vestida de negro, los veía pasar. La nana estaba junto a ella, rezando. En la banqueta de enfrente la madre abrazaba a Juan.
Sombras frágiles, aporreadas por el viento.
Los monjes cantaban en un latín imposible de entender. La multitud se apretujaba alrededor de la virgen. Quería tocarla, como si con eso pudiera sanar sus heridas. Las notas y los lamentos irrumpieron la niebla hasta disiparla.
Dos zopilotes comenzaron a volar en círculos sobre la procesión.
La gente calló.
Los monjes perdieron el equilibrio.
Cinco monaguillos tuvieron que ayudarlos para que la tarima que sostenía a la virgen no se desbarrancara. Las flores que adornaban el altar no resistieron el bandazo y cayeron sobre la multitud.
La gente alzó los brazos para recibirlas. Se las arrebataba de las manos. Se persignaba con sus hojas. Los ciegos restregaban sus ojos con ellas. Los mudos, sobre la boca.
Entre el desorden, la madre surgió de entre la multitud.
Juan ya no estaba.
La gente escapó.
La madre corrió desesperada.
Aferrada a la muñeca de su nana, la niña persiguió a su madre, quien iba dejando círculos de sangre en el pavimento. Susana comenzó a llorar. Las gotas rojas le mancharon las plantas de los pies, las yemas de las manos.
En el sueño, el llanto de Susana se confundió con otros llantos. Eran gemidos vivos, reales.
VI
La niña despertó. El olor a incienso inundaba su habitación. Por la ventana desfilaban figuras recortadas por la luz ámbar del pasillo. Susana distinguió a Don Ernesto, el sacerdote del pueblo, quien rezaba. La sotana del sacerdote crujió, apenas tapando el ruido que provocaban los sollozos de una mujer.
Eran sollozos espesos.
Encerrados en sí mismos.
Eran sollozos de Lucía.
Asustada, Susana gritó el nombre de su madre. Esta no apareció. Creyó que Lucía había olvidado las promesas que le había hecho horas antes, cuando cayó dando vueltas en el patio.
Al poco rato, la nana llegó vestida de luto.
─¿Qué pasa, nana? ¿Por qué no viene mamá?
─Niña, ocurrió una desgracia. Juan se fue al cielo. Ya no pudo respirar y se quedó dormidito para siempre. Nadie estaba a su lado para ayudarlo. Ahora tu hermano es un angelito que nos cuidará.
Del pecho de Susana se desprendió una llovizna que nunca pudo parar.
VII
Santiago no pudo dormir. En sus sueños se colaron figuras negras que jalaban a un niño pequeño hacia el abismo.
Santiago despertó con su centro hecho nudos. Bajó a desayunar, quebrado, cabizbajo.
─Santi, anoche pasó algo bien triste, mijo. Juanito se murió. Mañana lo entierran ─el aliento de su madre lo golpeó, afilado.
─¿Y Susana?
─Pos triste, mijo; ¿cómo va a estar?
Escapó corriendo a su cuarto. Quería abrazar a su prima. Consolarla. Mojar sus penas en agua bendita. Entonces supo que su prima se había desmoronado; que los castillos de los veranos de Arandas se resquebrajaban.
VIII
Enterraron a Juan un día polvoso de abril. El cortejo partió a mediodía, cuando el sol caía sobre las calles del pueblo.
Aferrada a su madre, Susana caminó detrás del ataúd.
Despacio.
En las aceras, figuras negras gemían, protegiéndose del polvo con sombrillas de papel.
El sonido de las campanas llamando a duelo se perdió por las callejuelas de casas bajas y angostas.
En el cementerio comenzó a llover y el polvo lo llenó todo. Los ojos de Julio, el sepulturero, se tapizaron de cal mientras bajaba el ataúd. Las mujeres tuvieron que limpiar su mirada con trapos impregnados en agua bendita.
La lluvia los acompañó de vuelta.
El viento se pegó a los huesos.
Las figuras negras ahogaron al pueblo con su salitre.
Entre los López Jáuregui el luto se instaló, perenne.
IX
Después de la muerte de Juan, Fernando se encerró en sí mismo. Ajeno a todo. Era como una roca rodeada de lava a la que nadie pudo acceder. Todavía hoy, Susana trata de descifrar lo qué corría por la mente de su padre. Lo imagina disminuido y agazapado entre sombras, culpándose por no haber actuado a tiempo, por no haber curado a Juan, como si él fuera el único responsable.
Fernando, el empresario dueño de hectáreas de agave que disfrutaba el olor del sol cayendo sobre la tierra mojada. El patrón respetado por sus trabajadores. Amable y bonachón, pero firme. El que casi nunca lloraba. El hombre de pocas palabras que se encerraba en su biblioteca a leer.
Fernando, el que andaba por ahí partido en cachos, sin darse cuenta de que su esposa rondaba en un abismo, que, con el tiempo, la convirtió en un espectro que deambulaba por la casa de paredes coloniales.
Susana quedó atrapada entre los dos.
Sus palabras cayeron en la lengua vacía de sus padres.
En sus párpados lúgubres.
En sus dedos inertes.
En su andar derrotado.
Pero la niña sobrevivió.
Tuvo que hablar con sus muñecos.
Arroparse entre las trenzas de su nana.
Oír sus historias de santos cristeros que, como ella, se habían quedado solos y habían resistido a punta de fe.
─Reza, Susana, reza. Eso te tranquilizará el alma.
Obediente, Susana tomaba el rosario y, con los ojos cerrados, rogaba no tropezar con la tristeza de su madre. Esa que la rasgaba como puntas de marfil y la dejaba sin fuerza.
El conjuro no funcionó. A veces veía la sombra de su madre arrastrándose por los muros del jardín. Aunque la llamaba a gritos, Lucía jamás contestó.
Se encerró en su cuarto.
Olvidó a Susana.
A Fernando.
Se olvidó a ella misma.
Susana tenía diez años cuando la dejó de ver.
Esa vez fue para siempre.
X
El pueblo, vestido de luto, estaba congregado al interior de la Iglesia. En las calles, una llovizna frágil humedecía los cuerpos.
Un niño se acercó a Susana y la miró a los ojos. Sin parpadear.
─¿Tú eres Susana López Jáuregui? Dicen que por tu culpa se murió Juan… y la señora Lucía. Dicen que te caíste a propósito y que por estar contigo, tu mamá descuidó a Juan. Lo dejó solito y tu hermanito dejó de respirar. Luego tu mamá se murió de tristeza. Fue tu culpa, Susana. Todo Arandas lo dice. Tú los mataste, tú los mataste.
La niña estaba sola, junto al portal de la virgen. Al escuchar eso, su vestido se cubrió de espasmos. Lloró hasta gritar. Hasta llamar la atención de su nana, que venía de poner flores en el ataúd de Lucía. Al verla, el niño interrumpió su cántico. Huyó. Los pasos se diluyeron en el ruido de las campanas que llamaban a misa. La Iglesia se cubrió de incienso.
Los dedos de Susana se aferraron a los de la nana. El olor a olíbano invadió su garganta. Con la otra mano, Praje le roció agua bendita. Despacio, dibujó la señal de la cruz sobre la frente de la niña.
Caminaron juntas por el pasillo. Ella sintió que las cabezas la volteaban a ver, que las palabras del pueblo se pegaban a su nuca.
Quiso ser invisible, pero la mirada del Cristo de madera infiltró la suya, retadora. El zumbido de las plegarias la acompañó hasta el centro de la iglesia. Frente al ataúd, sintió congoja. Sabía que el niño tenía razón. Ella era la única culpable: había matado a su hermano. A su madre. A ella misma.
XI
Los padres de Santiago llegaron de madrugada.
En silencio.
Cortando las pisadas que caían sobre el pavimento.
Esa vez tampoco lo dejaron ir. No importó que les gritara que necesitaba abrazar a su prima, hacerle saber que estaría junto a ella, tratando de revivir los veranos junto al río, aunque ella estuviera alterada por el olor de la muerte.
Lo dejaron con la cocinera, quien después de ignorarlo todo el día, lo acostó antes de tiempo y se fue a su cuarto.
Cuando Santiago vio luz en la habitación de sus padres, se acercó de puntillas.
Mientras se quitaban la ropa de luto, oyó la voz rocosa de su padre:
─Con mi hermana se cumplió el designio de los Jáuregui.
Carmen estaba por responder cuando volteó hacia la puerta. Asustado, Santiago corrió a su cama. En ella buscó descifrar las palabras de sus padres. Recordó lo que tantas veces habían platicado Carmen y su cuñada. Mientras Santiago y su prima construían casas de piedras bajo los árboles, las mujeres, entre murmullos, dejaban caer fragmentos de una vida anterior en la que un Jorge desconocido había hecho feliz a su esposa.
Era un Jorge hecho de luz, bromista, que hacía bailar a Carmen bajo las lluvias de mayo; a la que un día raptó en una motocicleta para llevársela de luna de miel sin boda a Rincón de Guayabitos. En la playa más apartada, Carmen perdió la virginidad y se embarazó de Santiago. Tuvieron que casarse de emergencia para no despertar la furia de los padres de ella.
De esas imágenes, Santiago pudo armar un rompecabezas inacabado, en el que un Jorge recién casado y con una esposa embarazada se subió solo a una moto y se estrelló a 150 kilómetros por hora.
Esa noche, Santiago supo que los hermanos Jáuregui habían pasado de luz a sombra por algo que no entendía, pero Lucía se apagó rápido y Jorge siguió ahí, jodiendo.
Después de la muerte de su tía, el mundo de Santiago empeoró. La relación con su padre acabó de podrirse. Su enfermedad, producto del accidente, agudizó hasta hacerlo desaparecer de la vida de su hijo. Jorge pasaba los días encerrado en su despacho, dormitando en un incómodo sofá cama, manejando la empresa de contabilidad por teléfono.
Carmen prohibió que el niño se acercara. A las amenazas de enojo paterno, añadió, en complicidad con la cocinera, historias de fantasmas que vagaban por el despacho ayudando a Jorge y asustando a escuincles curiosos que nada tenían que hacer por ahí.
Después llegó Susana. A terminar de desbalancearlos.
XII
Para Susana, el mundo se volvió triste. Fernando se desatendió de su hija, dejándola en manos de la nana Praje. A veces la veía, cuando Susana regresaba de la escuela, y comían en el viejo comedor para diez personas. Él se sentaba en la cabecera de la mesa de nogal; ella, al otro extremo. Con voz apocada Fernando le preguntaba si estaba bien. Ella no quería contarle la verdad, pues sabía que cualquier alusión de tristeza acabaría por desestabilizar a su padre.
En realidad, Susana caminaba a tropezones. Perdida en un laberinto sin luz, en el que apenas podía respirar.
La ausencia de su madre era una mancha oscura que la inmovilizaba por dentro. Ninguno supo cómo detener la sangría que los invadía por las noches. Fernando se volcó en la administración de sus tierras repletas de agave; la nana, en Susana. Se convirtieron en mera repetición de movimientos a los que ya estaban acostumbrados.
Seres autómatas.
Para Susana, las burlas continuaron en la escuela, donde los niños le gritaban huérfana y la acusaban de la muerte de su madre. La nana era su refugio.
─No les hagas caso, niña. Lo de Juan fue un accidente. Tu mamá estaba enferma. Tú no tienes culpa de nada, eres un alma pura ─decía mientras la abrazaba con sus manos callosas que olían a nuez.
XIII
El aire de la biblioteca raspaba con su mezcla de caoba y puro. Fernando estaba sentado detrás de su escritorio, leyendo un libro, a media luz.
Fernando era un hombre culto, que combinaba el amor por la tierra con el de la literatura. Desde joven había ido acumulando decenas de libros en su biblioteca, los que leía al final del día, con el sonido de los grillos goteando sobre la noche.
Con voz tenue pidió a su hija que se acercara. La sentó sobre sus rodillas, rodeándola con los brazos. Su boca dibujó círculos concéntricos; las frases salieron estrechas. La novedad la tocó: dejarían Arandas.
─Es lo mejor, Susi. En el DF seremos felices. Otra vez. Ya verás. Y allá está Santiago, podrás jugar con él casi todos los días. Compré una casa grande, con jardín, muy cerca de donde viven él y tus tíos.
La idea de estar junto a Santiago la reconfortó. Era su cómplice, su mejor amigo, el niño esmirriado, rubio y frágil, como ella. El primo al que sólo veía en verano, el único con el que hacía travesuras, el que dibujaba su cara en servilletas de papel mientras comían helados de tres pisos y reían con la boca llena. Santiago, el que la haría feliz. De nuevo.
XIV
La nana no fue, no quiso ir; empleó argumentos revueltos. Dijo que el DF le daba miedo, que su familia la necesitaba, que escribiría, aunque apenas supiera cómo hacerlo.
─¿Por qué, nana? ¿Qué te hice para que me dejes sola?
─Nada, niña. Yo te quiero, pero mis hijos me necesitan. Y a mí me da miedo la ciudad. Prefiero el aire limpio del campo. Ya estoy vieja, niña; aquí nací y aquí quiero morir. Junto a mi Anselmo. Junto a mis nietos.
El «No» cayó enredado entre el pelo de Susana. Agua gris cubriendo sus pupilas
─¿Y quién me va a cuidar allá, nana?
─Tu papá, la señora Carmen, el niño Santiago. No estarás sola, Susi. Allá no sentirás tanta muina en tu corazón. Allá nadie sabe qué pasó. Allá no hay escuincles desgraciados que de tanto molestarte se convertirán en piedra. Ese será su castigo, niña; ya verás.
Los dedos de Susana dibujaron en silencio las arrugas de la nana. Esa noche durmió guarecida en su rebozo, aspirando un calor maternal que escapó al amanecer.
Un día antes del viaje al DF, la nana preparó sus maletas y se fue. Susana la vio cruzar el patio colonial cabizbaja, como una sombra succionada por los malvones desparramados junto al portón de madera.
Años después supo que la nana había muerto por un cáncer de huesos. La enterraron en el panteón de Arandas, junto a su marido y a Jacinta, una nieta que murió antes de tiempo por una enfermedad del corazón.
XV
El coche atravesó las calles desiertas. Los primeros rayos del atardecer iluminaban apenas los restos del terremoto de septiembre. El DF era una escenografía mal recortada, tambaleante y gris; mera prolongación del paisaje de Arandas que habían dejado horas atrás.
La noche anterior una ola polar tocó al pueblo. A las cinco de la mañana, el silencio invadió la plaza principal y se quedó ahí, congelado. Minutos después, fue roto por un ruido de gotas blancas que caían en vertical. Los habitantes, cubiertos con jorongos y botas de agua, salieron a los campos sólo para constatar que había nevado por primera vez en siglos.
Los mozos de Fernando ayudaron a subir las maletas al coche, dejando, al arrastrarlas, huellas sobre la nieve. Lo abrazaron y se rozaron la punta de los sombreros como señal de despedida. Susana apenas pudo distinguir un “cuídese” que les salió apretado, despacio, oscuro. Fernando rodeó por última vez las manos callosas de sus caballerangos y subió al coche.
Susana entró sin decir nada. Y no dijo nada durante el camino. Su padre no se molestó en romper el silencio, pero en sus ojos se reflejó el cielo lluvioso de las montañas de Jalisco, ese que no pudo salir con la muerte de Juan ni de Lucía.
Años después Susana entendió la razón, cuando una tarde Fernando le contó a Toño, su yerno, lo que le había dolido vender la hacienda, algo que había hecho para olvidar.
Al alejarse, vieron los agaves cubiertos de nieve. El sol apenas los tocaba, dándoles un aspecto fantasmal. Sobre la ventana trasera del coche Susana dibujó la palabra Adiós con gotas de su aliento. Por el parabrisas, Arandas se fue ocultando. La niña pensó que era tiempo de recomenzar. Antes de que la nieve se derritiera. Antes de que el agua la sofocara.
“Ésta es una auténtica novela, con su trama, su drama, sus personajes que se mueven en un destino que los une entre distancias y cercanías, su saga familiar con sus sombras y secretos, su prístino lenguaje puesto para contar, describir y descubrir el mundo que se narra. No apuesta por experimentos estilísticos que se vuelven solo moda o estrategia, sabe dar en el blanco de la historia. Una novela como el buen té que seduce por el aroma natural, y la cuidada preparación de sus hojas / palabras y el buqué / cadencia de sus imágenes poéticas”, Ethel Krauze.
Fotos © Barry Domínguez







CONTACTO
Twitter: @laliceaga